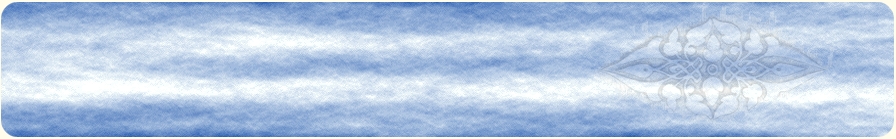Las dos primeras ideas que suscita la palabra Madrid en nuestra imaginación son: el Prado y la Puerta del Sol. Vamos, pues, al Prado: es la hora del paseo. El Prado consta de varias avenidas con una calzada en medio para los coches; se halla bordeado por árboles pequeños y sin copa, cuyo tronco se baña en un pequeño estanque de ladrillo que comunica con los otros por un canal por donde circula el agua del riego. Sin esta medida de precaución, el sol y el polvo terminarían con los árboles. Arranca el paseo del convento de Atocha, sigue por delante de la puerta de este nombre y termina en la puerta de Recoletos.  El público elegante no pasea más que por el espacio que media entre la fuente de Cibeles y la de Neptuno, desde la puerta de Recoletos a la Carrera de San Jerónimo. Allí se encuentra el llamado Salón, rodeado de sillas como la Gran Avenida de las Tullerías. La imaginación de los elegantes no brilla por su buen sentido, habiendo elegido el sitio más polvoriento, más incómodo y menos sombreado de todo el Paseo. La aglomeración es tan grande en el espacio comprendido entre el Salón y el paseo de coches, que a veces no es posible sacar el pañuelo del bolsillo por impedirlo las apreturas. Se ve uno precisado a seguir paso a paso en una fila, como en las colas de un teatro. La razón principal para que se haya elegido este sitio es tal vez que aquí se pueden ver y saludar unos a otros los peatones y los que van en coche, siendo para aquéllos un honor el que les vean saludar a los que van en carroza. Los trenes no son muy lucidos; la mayor parte van tirados por mulas y parecen coches de duelo siguiendo alguna carroza mortuoria. El mismo carruaje de la Reina es de lo más sencillo y burgués. Cualquier inglés adinerado le desdeñaría. Cierto que hay excepciones, pero son raras. Lo verdaderamente admirable son los caballos de silla andaluces, en los que se pavonean los petimetres de Madrid. Nada más gracioso ni más esbelto que un caballo andaluz con su larga y espesa cola y sus crines entrelazadas, con sus arreos floridos de madroños rojos, su cuello redondeado y fino y sus brillantes ojos. Recuerdo uno en el que montaba una mujer; el caballo parecía de color de rosa, una rosa de Bengala salpicada de plata, de una belleza maravillosa.
El público elegante no pasea más que por el espacio que media entre la fuente de Cibeles y la de Neptuno, desde la puerta de Recoletos a la Carrera de San Jerónimo. Allí se encuentra el llamado Salón, rodeado de sillas como la Gran Avenida de las Tullerías. La imaginación de los elegantes no brilla por su buen sentido, habiendo elegido el sitio más polvoriento, más incómodo y menos sombreado de todo el Paseo. La aglomeración es tan grande en el espacio comprendido entre el Salón y el paseo de coches, que a veces no es posible sacar el pañuelo del bolsillo por impedirlo las apreturas. Se ve uno precisado a seguir paso a paso en una fila, como en las colas de un teatro. La razón principal para que se haya elegido este sitio es tal vez que aquí se pueden ver y saludar unos a otros los peatones y los que van en coche, siendo para aquéllos un honor el que les vean saludar a los que van en carroza. Los trenes no son muy lucidos; la mayor parte van tirados por mulas y parecen coches de duelo siguiendo alguna carroza mortuoria. El mismo carruaje de la Reina es de lo más sencillo y burgués. Cualquier inglés adinerado le desdeñaría. Cierto que hay excepciones, pero son raras. Lo verdaderamente admirable son los caballos de silla andaluces, en los que se pavonean los petimetres de Madrid. Nada más gracioso ni más esbelto que un caballo andaluz con su larga y espesa cola y sus crines entrelazadas, con sus arreos floridos de madroños rojos, su cuello redondeado y fino y sus brillantes ojos. Recuerdo uno en el que montaba una mujer; el caballo parecía de color de rosa, una rosa de Bengala salpicada de plata, de una belleza maravillosa.
El Prado ofrece un golpe de vista animadísimo, y como paseo es, desde luego, uno de los más bellos del mundo, principalmente por la afluencia de gente que por él circula todas las tardes de siete y media a diez. El sitio, sin embargo, es muy vulgar a pesar de los esfuerzos de Carlos III por embellecerlo. En el Prado se ven pocas mujeres con sombrero; sólo van con mantilla. Y yo creía que la mantilla española era una ficción en las novelas de Creval de Charlemagne, pero ahora veo que son verdad; suelen ser de encaje blanco o negro, más frecuente negro y se adhieren a la parte posterior de la cabeza sobre la peineta; el tocado lo complementan unas flores a los lados de la frente, adorno que resulta encantador. Con una mantilla, una mujer que no resulte bonita tiene que ser más fea que las virtudes teologales. La mantilla es la única prenda de la mujer verdaderamente española. Lo demás sigue la moda francesa. El traje tradicional es el más adecuado para el carácter y costumbres de las españolas. Ahora tiene una pretensión de parisianismo que el abanico corrige en gran parte. Todavía no he visto una mujer sin abanico en este país; las he visto que llevaban zapatos de raso sin medias, pero no sin abanico; el abanico las acompaña a todas partes, incluso a las iglesias, donde se ven mujeres sentadas o arrodilladas, viejas o jóvenes, que rezan y se abanican con fervor santiguándose de vez en cuando, según uso español: rápido y preciso, digno de soldados prusianos y mucho más complicado que el nuestro. En Francia se desconoce por completo el arte del abanico.
Las españolas lo realizan a maravilla. Entre sus manos juega, se abre y se cierra con tal viveza y velocidad que no lo haría mejor un prestidigitador. Hay magníficas colecciones de abanicos. Recuerdo una que constaba de más de cien de diferentes clases; los había de todos los países y de todos los, tiempos; de marfil, ,de nácar, de sándalo, de lentejuelas, con acuarelas de la época de Luis XIV y de Luis XV, de papel de arroz, del Japón y de la China. Algunos cuajados de rubíes, de diamantes y de piedras preciosas mostraban, además, buen gusto en su lujo y justificaban esta manía del abanico, que es encantadora para una mujer bonita. Los abanicos, al abrirse y cerrarse, producen una especie de rumor, que constantemente repetido compone una nota flotante en todo el Paseo, que para el oído francés constituye un ruido original. Cuando una mujer se encuentra a algún conocido le hace una seña con el abanico al mismo tiempo que le dice la palabra abur. 
Ahora es preciso que digamos algo de las bellezas españolas. Lo que nosotros consideramos en Francia como el tipo español no existe en España, o por lo menos, yo no lo he visto. Al hablar de mantilla y mujer nos imaginamos un rostro largo y pálido de grandes ojos negros, con curvas y finas cejas de terciopelo, nariz un poco arqueada y labios rojos como una granada; todo ello con un tono cálido y dorado, semejante al que alude aquel romance: Elle est jaune comme une orange.
Este tipo es más bien árabe que español. Las madrileñas son encantadoras, en toda la amplitud de la palabra; de cada cuatro, tres son bonitas; pero no responden a la imagen que nosotros podemos formar. Son pequeñas, lindas y bien formadas; frágiles de cintura, pie diminuto y hermoso pecho; pero la piel es demasiado blanca; los rasgos, por delicados, se acentúan poco; los labios, en forma de corazón, dan al conjunto una similitud con los retratos característicos de la época Regencia. Muchas tienen el pelo castaño claro y no es difícil, al dar un par de vueltas por el Prado, encontrar siete u ocho clases de rubias ,de todos los matices, desde el rubio grisáceo al rojo fuerte, el rojo de la barba de Carlos V. En España hay rubias; sería erróneo no creerlo así. También abundan los ojos azules; pero gustan menos que los negros.
Nos costó cierto trabajo acostumbrarnos a ver mujeres escotadas como para ir a un baile, con los brazos desnudos, zapatos de raso, el abanico y las flores. Y más, verlas así en un sitio público, paseándose sin dar el brazo a ningún hombre; aquí esto no es costumbre, a no tratarse de un pariente cercano o del marido. Se contentan solamente con ir a su lado, al menos durante el día, pues de noche parece que la etiqueta es menos rigurosa, particularmente con los extranjeros que no pueden conocerla muy bien ...
La manola es un tipo desaparecido; lo mismo que las grisetas de París o las transtiberianas de Roma. Nos las habían ponderado mucho y es posible que existan, pero sin carácter pintoresco y audaz. En otro tiempo se las veía por el Prado con sus, ademanes pintorescos y su traje peculiar; hoy es muy difícil distinguirlas entre las burguesitas y las mujeres de los comerciantes.
He procurado encontrar a la manola auténtica por todos los rincones de Madrid: en los toros, en el jardín de las Delicias, en el Nuevo Recreo, en San Antonio de la Florida, y no he hallado ninguna que respondiese al tipo. Cierto día, paseando por el Rastro —que viene a ser el Temple de Madrid—, después de haber pasado sobre el cuerpo de innumerables mendigos tendidos en tierra, que dormían arropados en sus andrajos, desemboqué en una callejuela desierta. Allí encontré por primera y única vez a mi perseguida manola.
 Era una muchacha alta, fuerte, de unos veinticuatro años, que es la edad máxima permitida a las grisetas y a las manolas. Su rostro era moreno, firme y triste la mirada; boca sensual y un algo de africano en el estilo de su cara. Ostentaba una hermosa mata de pelo, azul a fuerza de ser negro, trenzada como el asa de un cesto y sujeta a la cabeza por una gran peineta de teja; en sus orejas lucía unos pendientes de coral, y en su cuello moreno se veía un collar de la misma clase; una mantilla de terciopelo negro encuadraba su cabeza y sus hombros; el traje, de paño bordado, cortos como el de las suizas de Berna, mostraba unas piernas finas y nerviosas, ceñidas por medias de seda negras, muy tirantes; los zapatos eran de raso, anticuados de forma, y el abanico encarnado temblaba como una mariposa violenta entre sus dedos, recargados de sortijas de plata.
Era una muchacha alta, fuerte, de unos veinticuatro años, que es la edad máxima permitida a las grisetas y a las manolas. Su rostro era moreno, firme y triste la mirada; boca sensual y un algo de africano en el estilo de su cara. Ostentaba una hermosa mata de pelo, azul a fuerza de ser negro, trenzada como el asa de un cesto y sujeta a la cabeza por una gran peineta de teja; en sus orejas lucía unos pendientes de coral, y en su cuello moreno se veía un collar de la misma clase; una mantilla de terciopelo negro encuadraba su cabeza y sus hombros; el traje, de paño bordado, cortos como el de las suizas de Berna, mostraba unas piernas finas y nerviosas, ceñidas por medias de seda negras, muy tirantes; los zapatos eran de raso, anticuados de forma, y el abanico encarnado temblaba como una mariposa violenta entre sus dedos, recargados de sortijas de plata.
Esta manola, que podemos considerar la última, volvió la esquina de la callejuela y desapareció, dejándome asombrado de haber visto en la vida real un disfraz de ópera.
Por el Prado pasean y pude ver algunas aldeanas de Santander, con su traje regional; estas pasiegas son estimadas en España como excelentes nodrizas, y su amor a los niños es tan tradicional como en Francia la honradez de los auvernianos; son mujeres guapas, vigorosas y fuertes. Llevan faldas rojas, de muchos pliegues, orilladas con un galón ancho; corpiño de terciopelo negro, adornado de oro, y en la cabeza un pañuelo de colorines; ostentan también alhajas de plata con profusión salvaje.
Ahora veamos un momento el traje de los hombres. Mirad los figurines de modas que se llevaban en París hace seis meses y tendréis una idea exacta. París es la obsesión de todo el mundo y recuerdo haber leído un rótulo en un limpiabotas, que decía: Se limpia las botas; al estilo de París. Los modelos de Gavarni son el ideal que se proponen alcanzar estos modernos hidalgos; ignoran que sólo lo que ya pasó en París llega hasta ellos. En general, van mejor vestidos que las mujeres y tan enguantados y charolados como les es posible. Sus levitas son correctas y sus pantalones ajustados; pero la corbata y el chaleco, las únicas prendas del traje moderno en que puede demostrarse alguna fantasía, no siempre son del mejor gusto.
Hay en Madrid una industria de la que no existe la menor idea en París: los, vendedores de agua. Estos ciudadanos no tienen otra tienda que un cántaro de barro y un cesto de mimbre o de hoja de lata que contiene dos o tres vasos, algunos azucarillos y en ocasiones alguna naranja o limones. A lo largo del Prado existen también puestos iluminados, adornados de banderas y de símbolos de la Fama, que en nada ceden a sus similares del comercio de Cocos en París. Generalmente, los aguadores son gallegos y llevan calzón corto, chaqueta parda, polainas negras y sombrero puntiagudo. Hay también mujeres y muchachas dedicadas a la venta de agua. Sus pregones varían en multitud de gritos : ¡Agua, agua, quién quiere agua! ¡Agua helada, fresquita como la nieve! Estos pregones duran desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche. Y es que la sed de Madrid alcanza proporciones extraordinarias. Ni las montañas de Guadarrama, con todas sus nieves, ni toda el agua de las fuentes, bastan para apagarla.
El vaso de agua se vende a cuatro —dos liards aproximadamente—. Aparte del agua, lo que más necesita Madrid es lo contrario: el fuego; fuego para encender los cigarros. Así es que el grito de fuego, fuego, se oye constantemente, mezclado con el de agua, agua. Es una lucha encarnizada entre los dos elementos para ver cuál de ellos alborota más.
A las nueve y media el Prado comienza a despoblarse y la gente se dirige hacia los cafés y botillerías de la calle de Alcalá y otras calles céntricas.
Acostumbrados como estamos al lujo deslumbrante de los cafés de París, los cafés de Madrid nos parecen verdaderas tabernas. Su decorado recuerda al de esas barracas donde se exhiben mujeres barbudas y misteriosas sirenas. Pero si no hay lujo, en cambio, los refrescos son magníficos y variados. Es menester confesarlo: pero París, tan superior en todo, va muy a la zaga en una cosa: en el arte de los horchateros, que allí está en la infancia. Los cafés más famosos de Madrid son: el de la Bolsa, en la esquina de la calle de Carretas; el Nuevo, donde se reúnen los exaltados; otro café cuyo nombre no recuerdo, donde van las gentes de opinión reaccionaria, a quien llaman cangrejos; el de Levante,en la Puerta del Sol, y el del Príncipe, junto al teatro de este nombre, lugar y tertulia de artistas y literatos. Estos sonlos mejores sin que quiera decir que son buenos. El café no se sirve en tazas, sino en vasos, y en general se consume muy poco. En los cafés de Madrid se ven mas mujeres que en los de París y los periódicos que en estos locales se encuentran corrientemente son: el Eco del Comercio, El Nacional y El Diario, que señalan la fiesta del día, la guía de misas y sermones, la temperatura, las criadas y criados que desean colocarse. A las once, la gente se retira; no quedan más que algunos rezagados que pasean por la calle de Alcalá. En las calles sólo se ven los serenos, con su farol al extremo de un chuzo, su capa corta y su grito acompasado para cantar la hora.
La Puerta del Sol no es una puerta, como podría creerse, sino más bien la fachada de una iglesia de color rosáceo, con un cuadrante que se ilumina de noche, irradiando flechas de oro de donde le viene el nombre de Puerta del Sol. Delante de esta iglesia hay una gran plaza, formada por la calle de Alcalá, en su principio, y las de Carretas y la Montera. ElCorreo, ocupa la esquina de la calle de Carretas y tiene fachada a la plaza. La Puerta del Sol es el punto de cita de todos los vagos de la ciudad, que, por lo visto, contiene bastantes, pues desde las ocho de la mañana se acumulan en ella en gran número. Todos estos graves personajes envueltos en su capa, haga frío o calor, permanecen allí horas y horas. La política sude ser el tema general de la conversación; la guerra ocupa en gran parte las imaginaciones. En la Puerta del Sol se hacen más combinaciones estratégicas que en los campos de batalla y en todas las guerras del mundo. Balmaseda, Cabrera, Palillos y otros cabecillas más o menos célebres se hallan constantemente sobre el tapete. Se dice de ellos cosas que estremecen, crueldades tan terribles que hoy no pueden considerarse ni siquiera aceptables por los caribes o los cherokas.
Las victorias del general Espartero, que a nosotros se nos figuran insignificantes cuando pensamos en las grandes batallas del Imperio, es un asunto frecuente de charla en la Puerta del Sol. En cuanto se tiene noticia de alguno de estos triunfos en los que han perecido dos o tres hombres, se han hecho cuatro prisioneros y se ha capturado una caballería cargada con un sable y una docena de cartuchos se encienden iluminaciones y se reparten a los soldados naranjas y cigarros, lo que produce gran entusiasmo y algazara.
 Bajo los arcos del patio de Correos, a los que dan sombra unas cortinas de seda, hay gabinetes de lectura, a imitación de los que se ve bajo los arcos del Odeón de París. A este lugar se va a leer periódicos españoles y extranjeros. El franqueo de las cartas es barato, y el servicio se hace con regularidad a pesar del riesgo que ofrecen los caminos, infestados casi siempre de facciosos y bandidos.
Bajo los arcos del patio de Correos, a los que dan sombra unas cortinas de seda, hay gabinetes de lectura, a imitación de los que se ve bajo los arcos del Odeón de París. A este lugar se va a leer periódicos españoles y extranjeros. El franqueo de las cartas es barato, y el servicio se hace con regularidad a pesar del riesgo que ofrecen los caminos, infestados casi siempre de facciosos y bandidos.
Si recorremos la ciudad al, azar, que es en Madrid el mejor guía, ya que, en realidad, no es rico en bellezas arquitectónicas, lo primero que advertiremos es que las casas, están edificadas con vigas de madera, ladrillos y mampostería, salvo los apoyos y el basamento, que algunas veces es de piedra de granito de color' azulado. Las fachadas se hallan revocadas cuidadosamente y pintadas de vivos, colores: vende claro, azul gris, matiz canario, rosa pompadour y otros más o menos anacreónticos; en las ventanas se ven recuadros de arquitectura simulada, con muchas volutas, viñetas y amorcillos, protegidas por cortinas a la veneciana ,de telas con rayas azules y blancas, o bien persianas, que de vez en cuando se riegan para que el aire que las traspasa se humedezca. Los más modernos edificios se hallan revocados con cal, o pintados al temple como los de París, de un tinte lechoso. Lo más distintivo en medio de esta monotonía son los balcones y miradores, que rompen la simetría de las calles y proyectan sombras que varían extraordinariamente la perspectiva del conjunto. Todo ello está iluminado por un sol deslumbrante; en la calle, de vez en cuando, suelen verse algunas señoras con velo largo, que, a manera de sombrilla, alzan sobre su cara el abanico; también se ven pordioseros arrugados, curtidos, envueltos en andrajos, y valencianos medio desnudos, con aspecto de beduinos. Añadir a esto las cúpulas gibosas, los anchos campanarios de iglesias y conventos, terminados por esferas de plomo, y tendréis un cuadro bastante pintoresco que os revelará, desde luego, que no estáis en la calle Laffitte y que vuestros pies, destrozados por las guijarros del suelo de Madrid, no pisan el asfalto que habéis abandonado
Lo más sorprendente es encontrar el rótulo Billar a cada Cuatro pasos. No creáis que estas palabras sacramentales tienen nada ,de misterioso; es, sencillamente, el anuncio de un lugar donde se juega al billar; todo un mundo podría jugar aquí, según el número de billares. Después de los billares lo más frecuente son los Despachos de vino, taberna donde se venden Valdepeñas y vinos generosos. Los mostradores ostentan colores brillantes y suelen estar adornados con telas y algunas plantas. Las confiterías y pastelerías abundan mucho también y están decoradas coquetonamente. Los dulces de España merecen especial elogio, sobre todo las confituras que se llaman cabello de ángel. La pastelería es todo lo buena que puede ser en un país donde falta la manteca de vaca, y la que hay es tan mala, además de cara, que no se emplea nunca.
 Las casas en su interior son amplias y cómodas, de techos altos y grandes espacios. En el hueco de algunas de estas escaleras se podría edificar una casa de París. A través de muchas habitaciones, antes de llegar a las que realmente se habitan, se encuentra uno con las más importantes. Toda la casa muestra por único adorno el estuco de cal, un blanqueo liso y amarillento, con recuadros de madera simulada. En las paredes cuelgan negruzcos y humosos cuadros que representan el martirio o la degollación de algún santo, asuntos predilectos de los pintores españoles. La mayor parte de estos lienzos carecen de marco o de moldura. El entarimado no se conoce en España; al menos, yo no recuerdo ninguno. El piso de las habitaciones está formado por ladrillos, generalmente cubiertos por esteras de caña en invierno y de paja en verano. En las casas españolas hay pocos muebles, y éstos de mal gusto, parecidos a nuestro estilo messidor y estilo pirámide, así como la forma imperio, que se da íntegramente. Allí vemos las pilastras de caoba terminadas por cabezas de esfinge en bronce, los listones de cobre y los adornos de guirnalda pompeyaque hace tiempo desaparecieron del mundo civilizado. Es inútil buscar muebles de madera tallada, mesas con incrustraciones de concha, tocadores de laca; no hay nada de esto. La vieja España ha desaparecido totalmente; sólo restan algunos tapices de Persia y algunas cortinas de damasco. En cambio, abundan sillas y canapés de paja. En las paredes las cornisas, simuladas, los colores al temple y las falsas columnas se ven a cada instante. Sobre las mesas y en las anaquelerías suelen ponerse figuritas de biscuit o de porcelana, que representan parejas de trovadores y asuntos bucólicos pasados de moda; candelabros de plaquet, con su bujía; perrillos de cristal y otros objetos caprichosos difíciles de describir.
Las casas en su interior son amplias y cómodas, de techos altos y grandes espacios. En el hueco de algunas de estas escaleras se podría edificar una casa de París. A través de muchas habitaciones, antes de llegar a las que realmente se habitan, se encuentra uno con las más importantes. Toda la casa muestra por único adorno el estuco de cal, un blanqueo liso y amarillento, con recuadros de madera simulada. En las paredes cuelgan negruzcos y humosos cuadros que representan el martirio o la degollación de algún santo, asuntos predilectos de los pintores españoles. La mayor parte de estos lienzos carecen de marco o de moldura. El entarimado no se conoce en España; al menos, yo no recuerdo ninguno. El piso de las habitaciones está formado por ladrillos, generalmente cubiertos por esteras de caña en invierno y de paja en verano. En las casas españolas hay pocos muebles, y éstos de mal gusto, parecidos a nuestro estilo messidor y estilo pirámide, así como la forma imperio, que se da íntegramente. Allí vemos las pilastras de caoba terminadas por cabezas de esfinge en bronce, los listones de cobre y los adornos de guirnalda pompeyaque hace tiempo desaparecieron del mundo civilizado. Es inútil buscar muebles de madera tallada, mesas con incrustraciones de concha, tocadores de laca; no hay nada de esto. La vieja España ha desaparecido totalmente; sólo restan algunos tapices de Persia y algunas cortinas de damasco. En cambio, abundan sillas y canapés de paja. En las paredes las cornisas, simuladas, los colores al temple y las falsas columnas se ven a cada instante. Sobre las mesas y en las anaquelerías suelen ponerse figuritas de biscuit o de porcelana, que representan parejas de trovadores y asuntos bucólicos pasados de moda; candelabros de plaquet, con su bujía; perrillos de cristal y otros objetos caprichosos difíciles de describir.
Lo dicho anteriormente puede aplicarse a las casas de familia que tienen coche y ocho o diez criados. En estas casas las persianas están siempre cerradas y entornadas las maderas, de modo que en las habitaciones reina una semioscuridad a la que es preciso irse habituando poco a poco, sobre todo cuando se entra de fuera. Parece que algunos distinguidos matemáticos han hecho sus apreciaciones sobre estos efectos de óptica, que ofrecen una garantía completa para un tete a tete íntimo en semejantes habitaciones. Como en Madrid el calor es excesivo y se presenta de pronto sin casi el anterior período de primavera —por lo que se dice a propósito de la temperatura tres meses de infierno y nueve de invierno—, se experimenta una necesidad de frescura que ha dado origen a la moda, de los búcaros, refinamiento extraño y salvaje, que de seguro no agradaría nada a nuestras francesitas, pero que las bellas españolas tienen como un detalle del mejor gusto.
Los búcaros son una especie de pucheros de barro, rojo de América, parecidos al de los que forman los tubos de las pipas turcas. Sus formas y tamaños suelen ser muy variados. Los hay con vivos dorados y flores toscamente pintadas. Los búcaros empiezan a escasear porque ya no se fabrican en América, y seguramente dentro de pocos años serán tan escasos como las porcelanas de Sévres. Entonces los tendrá todo el mundo.
Para utilizar los búcaros, se colocan siete u ocho sobre el mármol de los veladores o las rinconeras y se les llena de agua, en tanto que, sentado en un sofá, se espera a que produzcan su efecto y con ello
el placer que recogidamente se saborea. Los búcaros se rezuman al cabo de un tiempo, cuando el agua, traspasando la arcilla oscurecida esparce un perfume que se parece al del yeso mojado, o al de una cueva húmeda, cerrada desde hace mucho tiempo. La transpiración de los búcaros es tal, que después de una hora se evapora la mitad del agua, quedando la que conserva el cacharro tan fría como el hielo, con un sabor desagradable a cisterna. Sin embargo, gusta mucho a los aficionados. No satisfechas con beber el agua y aspirar el perfume, muchas personas se llevan a la boca trocitos de búcaro, los convierten en polvo y acaban por tragárselos.
Las reuniones y tertulias no tienen nada de notable. En ellas se toca el piano y se baila lo mismo que en Francia, pero con un estilo infinitamente peor. El traje de las mujeres es sencillo en comparación con el de los hombres que parecen siempre figurines. Esto pude verlo muy bien en una fiesta del palacio de Villahermosa, a la que asistía la reina madre, la reina niña y todo el mundo elegante de Madrid. Damas dos veces duquesas y cuatro veces marquesas lucían trajes que despreciaría en París una modistilla que fuese de tertulia a casa de su maestra. Las españolas no saben vestirse al uso de su país, y tampoco a la francesa; si no fuesen tan bonitas correrían muchas veces el riesgo de parecer ridículas. Las tertulias no salen caras a los dueños de las casas; no se ofrecen refrigerios, té, helados, ni ponches. En las antesalas acostumbran a poner, sobre una mesa, unos cuantos vasos de agua clara, con una bandeja de azucarillos; pero se pasaría indudablemente por un grosero si se llevara el sibaritismo hasta el extremo de poner elazucarillo en el agua. Esto ocurre en las casas más ricas y no por avaricia sino por costumbre, ya que la sobriedad ascética de los españoles tolera muy bien este régimen.
Es difícil descubrir el carácter del pueblo ni los usos de su sociedad en el breve período de seis semanas. Sin embargo, me ha parecido que en España las mujeres tenían más holgura de costumbres y gozaban de más libertad que en Francia.
Los hombres se conducen con ellas de una manera rendida y exquisita; son exactos, puntuales y escrupulosos, y las dedican versos de todas las medidas, consonantes, asonantes, sueltos y de todas clase. En cuanto ponen su corazón a los pies de una belleza, no pueden ya bailar más que con vejestorios. No les está permitido conversar más que con mujeres de más de cincuenta años, ni pueden hacer visitas a casas donde haya una joven. A lo mejor se ve que el asiduo a una casa desaparece de repente para reaparecer al cabo de seis meses o de un año; es que su novia le había prohibido que fuese a aquella casa. Al volver se le recibe como si hubiera marchado el día anterior.
Al parecer, las españolas no son caprichosas en amor, y a veces sostienen relaciones amorosas durante muchos años. Los maridos son muy civilizados y no tienen nada que envidiar a los más bonachones maridos de París. Eso de los celos españoles que ha dado motivo a multitud de dramas y melodramas, no existe en ellos. Para colmo de desencanto nos damos cuenta de que todo el mundo habla francés perfectamente, y que como muchos elegantes viven temporadas de invierno en París y acuden a la Opera, nos hablan de personajes que allí son de segunda fila y que en Madrid resultan muy conocidos.
En el teatro del Príncipe se representan dramas, comedias y sainetes. Matilde Díez es una actriz de primer orden. Tiene una delicadeza extraordinaria, y una finura de intención pasmosa. Antonio Guzmán, el gracioso, podría hacer gran papel en cualquier escenario; recuerda mucho a Legrand y en algunos momentos a Arnol. Julián Romea es un autor de magnífico talento, que no creo pudiera tener otro rival que Federico Lamaitre. No es posible llegar a más en la ilusión de la verdad. En el teatro del Príncipe se dan también funciones de magia, con bailes y otros espectáculos. En cuanto al baile nacional, no existe. En Burgos, Vitoria y Valladolid, nos dijeron que las mejores bailarinas estaban en Madrid; en Madrid nos dijeron que donde estaban era en Andalucía. El autor francés más reputado en Madrid es Federico Soulié, que parece haber heredado la influencia de Scribe. Se le atribuyen la mayor parte de los dramas traducidos del francés.
Volvamos ahora a los edificios públicos. El Palacio Real es una construcción muy grande, sólida cuadrada, con innumerables ventanas, un número equivalente de puertas, columnas y pilastras, todo lo que forma en verdad un monumento de buen gusto. Su fondo, con las montañas del Guadarrama cuajadas de nieve, evita que la silueta pueda parecer vulgar. Sus techos fueron pintados por Maella, Bayeu, Tiépolo y otros grandes pintores. La escalera principal del Palacio es tan hermosa que a Napoleón le parecía mejor, que la de las Tullerías.
El edificio de las Cortes ostenta unas columnas al estilo de las de Poestum, y unos leones con melenas del peor gusto. Es difícil que con semejante arquitectura puedan salir de él buenas leyes. Frente a la Cámara, en medio de una plaza, se alza la estatua en bronce de Miguel de Cervantes, idea muy plausible, pero que debían, haber ejecutado mejor.
El monumento a las víctimas del Dos de Mayo, colocado en el Prado, cerca del Museo de Pinturas, es muy bello y tiene bastante emoción funeral; en su base hay grabadas inscripciones en honor de las víctimas. Con este obelisco se simboliza el Dos de Mayo, episodio heroico y glorioso, del que los españoles abusan. El asunto se repite innumerables veces en cuadros y grabados.
La Armería Real es distinta a como uno se la supone. Nuestro Museo de Artillería, de París, es mucho más rico y más completo.
En la Armería de Madrid hay pocas armaduras completas y auténticas. No hay que hacer mucho caso de lo que nos dicen los guardas. Nos enseñaron como un coche perteneciente a doña Juana la Loca una magnífica carroza en madera tallada, cuya fecha no podía ser anterior a Luis XIV. Lo más interesante son sin duda las sillas bordadas, recamadas de oro y plata que abundan mucho y son de formas extrañas y variadas.
 En cuanto a monumentos pueden indicarse en Madrid, a más de los referidos, algunas fuentes de estilo rococo decadente; el Puente de Toledo, muy recargado, algunas iglesias de estilo confuso, y otros edificios de difícil definición. El Buen Retiro, residencia real, se halla situado a pocos metros del Prado. En esto nosotros, los franceses, que poseemos Versalles y Saint-Cloud y que tuvimos Marly tenemos derecho a ser exigentes. El Buen Retiro parece la realización de los sueños de un rico mercader; es un jardín lleno de flores vistosas y corrientes, pequeños estanques, bosquecillos con juegos de agua parecidos a los que se ven en los escaparates de algunas tiendas de comestibles; lagunitas verdosas, donde flotan cisnes de madera pintados de blanco, y otras preciosidades de muy mediano gusto. Hay, sobre todo, un chalet que es la cosa más cómica y grotesca que se puede imaginar. Una hermosa estatua ecuestre de Felipe V nos recompensa algo de todas las demás cosas lamentables.
En cuanto a monumentos pueden indicarse en Madrid, a más de los referidos, algunas fuentes de estilo rococo decadente; el Puente de Toledo, muy recargado, algunas iglesias de estilo confuso, y otros edificios de difícil definición. El Buen Retiro, residencia real, se halla situado a pocos metros del Prado. En esto nosotros, los franceses, que poseemos Versalles y Saint-Cloud y que tuvimos Marly tenemos derecho a ser exigentes. El Buen Retiro parece la realización de los sueños de un rico mercader; es un jardín lleno de flores vistosas y corrientes, pequeños estanques, bosquecillos con juegos de agua parecidos a los que se ven en los escaparates de algunas tiendas de comestibles; lagunitas verdosas, donde flotan cisnes de madera pintados de blanco, y otras preciosidades de muy mediano gusto. Hay, sobre todo, un chalet que es la cosa más cómica y grotesca que se puede imaginar. Una hermosa estatua ecuestre de Felipe V nos recompensa algo de todas las demás cosas lamentables.
El Museo de Pinturas de Madrid es de extraordinaria riqueza. Abundan en él los Tiziano, los Rafael, los Veronés, los Rubéns; los Velázquez, los Rivera y los Murillo. La traza del edificio no carece de gusto, sobre todo en el interior. Los cuadros están bien iluminados, y, aunque la fachada que da al Prado no es agradable, la construcción en conjunto honra al arquitecto Villanueva. En la Academia de San Fernando pueden admirarse también algunos cuadros, como la Fundación de Santa María la Mayor y Santa lsabel lavando la cabeza a los leprosos. Dos o tres magníficos Rivera, un entierro del Greco que tiene trozos dignos del Tiziano, y un boceto
fantástico del mismo Greco que representa unos frailes disponiéndose a hacer penitencia, cuadro que sobrepuja a todo lo que Lewis o Ana Radcliffe han podido imaginar de fúnebre y misterioso. Hay también una encantadora mujer con traje de española echada en un diván, obra del buen viejo Goya, el pintor nacional por excelencia.
 En Francisco de Goya y Lucientes puede reconocerse todavía al nieto de Velázquez. Goya es un pintor extraño, un genio especialísimo. Nunca se ha visto una personalidad más original; ningún pintor español fue nunca tan característico. Por su vida aventurera, por su pasión y por su talento, Goya debía pertenecer a una de las épocas más florecientes del arte y, sin embargo, es casi un contemporáneo nuestro, puesto que murió en Burdeos en 1828. Goya produjo mucho, pintó asuntos religiosos, retratos, hizo aguatintas, litografía, aguafuertes, escenas de costumbres y en todo dejó la traza de su vigoroso talento. Hasta en sus dibujos más modestos se advierte la garra del león. Hay en él una extraña mezcla de Velázquez, Rembrandt y de Reynolds, pero si recuerda a estos abuelos, sin imitación servil, lo hace como un niño más por predisposición nativa que con propósito deliberado. La individualidad de este artista es tan fuerte y tan decidida que no es tarea fácil dar una idea de él.
En Francisco de Goya y Lucientes puede reconocerse todavía al nieto de Velázquez. Goya es un pintor extraño, un genio especialísimo. Nunca se ha visto una personalidad más original; ningún pintor español fue nunca tan característico. Por su vida aventurera, por su pasión y por su talento, Goya debía pertenecer a una de las épocas más florecientes del arte y, sin embargo, es casi un contemporáneo nuestro, puesto que murió en Burdeos en 1828. Goya produjo mucho, pintó asuntos religiosos, retratos, hizo aguatintas, litografía, aguafuertes, escenas de costumbres y en todo dejó la traza de su vigoroso talento. Hasta en sus dibujos más modestos se advierte la garra del león. Hay en él una extraña mezcla de Velázquez, Rembrandt y de Reynolds, pero si recuerda a estos abuelos, sin imitación servil, lo hace como un niño más por predisposición nativa que con propósito deliberado. La individualidad de este artista es tan fuerte y tan decidida que no es tarea fácil dar una idea de él.
Goya no es un caricaturista como Hogarth, Bamburry o Cranach—Callot, se le acerca más— Callot, mitad español y mitad húngaro; pero Callot es neto fino, exacto a pesar de sus actitudes y de la fanfarronería de su técnica. Las composiciones de Goya parecen noches lóbregas en las que algún rayo de luz limita de pronto finas siluetas y extraños fantasmas. Es una mezcla de Rembrandt, de Watteau y de los extravagantes caprichos de Rabelais.
Los dibujos de Goya están ejecutados al aguatinta, y acentuados con aguafuerte. No hay nada más franco, más abierto, más espontáneo; con un trazo da expresión a una fisonomía y una mancha obscura proyecta o deja adivinar sombríos paisajes a manera de forma.
Parece que las caricaturas de Goya encierran alusiones políticas, pero esto no abunda. Las alusiones tratan de Godoy, de la vieja duquesa de Benavente, de los favoritos de la reina y de algunos grandes señores de la Corte, cuyos defectos e ignorancia ponen de relieve. Goya hizo algunos otros dibujos para su amiga la duquesa de Alba, que se ocultan cuidadosamente sin duda para evitar que se saque de ello las consecuencias lógicas. Los hay que dedican su atención al fanatismo, a las glotonerías y a la estupidez de los frailes; otros representan escenas de costumbres o ,de brujerías.
La lámina Buen viaje, que representa un vuelo de demonios —alumnos del seminario de Barahona que huyen velozmente hacia algún lugar desconocido— es admirable por la energía y la fuerza del movimiento. La colección termina con estas palabras:
Es la hora. El gallo canta, los fantasmas se desvanecen y nace la luz.
¿Qué alcance debe darse al sentido estético y moral de la obra de Goya? Lo ignoramos; sin embargo, parece que el artista expresó su opinión en uno de sus dibujos, que representa un hombre con la cabeza apoyada en el brazo y alrededor del cual revolotean buhos, lechuzas y grullas. El título de este dibujo es El sueño de la razón produce monstruos. Es cierto, pero es una verdad muy penosa.
Produjo también Goya otras obras: la Tauromaquia, colección de treinta y tres láminas; las escenas de La invasión, veinte dibujos; las aguafuertes de Velázquez, etc., etc. Las escenas de la invasión (o Desastres de la guerra) ofrecen una franca analogía con los Malheurs de Callot. Sólo se ven ahorcados, pirámides de muertos, a quienes se está robando, mujeres a quienes se viola, heridos a quienes se arrastra, fusilamiento de prisioneros, conventos saqueados, pueblos fugitivos, familias en la miseria, patriotas ahorcados... Todo ello tratado de una manera fantástica y con unas actitudes inauditas que nos hacen pensar en una invasión de tártaros.
Entre estos dibujos, fácilmente explicables, hay uno misterioso y terrible, cuyo sentido, apenas entrevisto, está colmado de horror y de convulsión. Es un muerto a medio enterrar, que se incorpora apoyado sobre el codo, y con su mano fría escribe, sin mirar, en un papel que tiene al lado una palabra que, por lo sombría, es digna del Dante: Nada. Alrededor de su cabeza, que tiene bastante carne para resultar más trágica que un cráneo pelado, se arremolinan apenas visibles la oscuridad de la noche, monstruosas quimeras que fosforecen aquí y allá lívidamente. Una mano fatídica sostiene una balanza, cuyos platillos se vuelcan. ¿Es posible concebir nada más desolador y siniestro?
La vida de Goya fue larga, pues murió en Burdeos teniendo más de ochenta años. En la tumba de Goya está enterrado también el viejo arte español; todo un mundo desaparecido para siempre de toreros, majas, manolas, frailes, ladrones, alguaciles y brujas. Todo el pintoresquismo de la Península.
Goya aún llegó a tiempo para recoger todo esto; creía no hacer más que caprichos, pero lo que hizo fue reproducir toda la historia de la España antigua, creyendo servir a las nuevas ideas y creencias. Sus caricaturas llegarán a ser monumentos históricos.